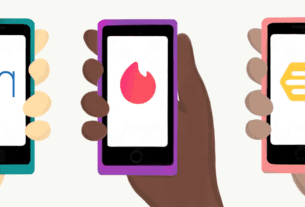Una vez tuve una discusión con un amigo sobre el tema de los cannoli. Estábamos en Mike’s Pastry, una parada popular para turistas y candidatos presidenciales en el North End de Boston. El problema de mi amigo no era tanto con el cannoli (al que llamaba «escamoso» y «cursi») como con una fotografía prominente de Bill Clinton engullendo uno. «¿Cómo puede gustarte este lugar?» Alex corrió. «Es como un embudo que extrae las almas de los desafortunados turistas».
Mi lado de la discusión fue también menos sobre el cannoli de Mike (que llamo «Proustian» y «delicioso») que la convicción contraria a la intuición de Alex de boicotear a Mike’s Pastry porque Bill Clinton y las giras de autobús fueron allí. Cuando sus propios abuelos llegaron a la ciudad preguntando por «esa panadería que le gusta al presidente», Alex los llevó a través de la calle Hanover a Modern Pastry-una tienda que servía un cannoli adecuado y ni un solo tiro en la cabeza. Dios no permita que se dejen llevar por la sublime y «turística» interpretación de Mike.
Admito, sin embargo, que soy propenso a pensar como Alex cuando viajo. Tal vez tú también lo seas. Nos encontraremos con esta fabulosa izakaya japonesa o club de jazz checo o bar de zinc parisino – algún rincón del universo que parece haber sido creado según nuestras propias especificaciones – y entonces, de repente, todas estas otras personas aparecen. Y luego más de ellos. Y luego aún más. Ohhhhhh, todo esto está mal, pensamos; nuestro amado descubrimiento es una trampa para turistas.
Sin embargo, recientemente me he preguntado: tal vez fue mi preocupación lo que estuvo mal. ¿Qué me importaba realmente la presencia o ausencia de compañeros de viaje, o el carácter de los mismos? ¿Era esta preciosa barra de zinc tan frágil que no podía soportar el afecto de otros cien visitantes con ideas afines? Quizás no era el lugar lo que necesitaba ser salvado, sino mi perspectiva. ¿No empiezan todos los viajeros como turistas?
¿Sabes que los políticos siempre dicen que no es momento de hacer política? Bueno, lo que la política es para la política, el turista es para el turismo. Y el turismo ha pasado de «de o relacionado con los turistas» a «innoble, hortera, empalagosa, ersatz». Para los escritores de viajes, el turismo es la calumnia definitiva. Incluso un albergue para pulgas parece menos condenatorio. Siempre estamos distinguiendo entre los viajeros de moda y los turistas con pinta de piojos. Analizamos las ofertas del mundo en las cosas que hacen los turistas frente a las cosas que hacen los «locales», como si el mero hecho de residir en algún lugar confiriera un sentido de estilo. Por todas las veces que me he permitido esa simple distinción, ofrezco mis disculpas. Porque francamente, esta ridícula fijación en lo que es y lo que no es «turístico» – y quién es o no es un «turista» – puede arruinar unas vacaciones.
En la era del turismo masivo, los viajes de alto nivel se vuelven cada vez más exclusivos, buscando lugares aislados y encuentros enrarecidos que sólo unos pocos afortunados pueden disfrutar. (Era más fácil en aquellos tiempos: cuando Delacroix visitó Tánger, no había excursiones en autobús de las que huir). Por esta ecuación, el mérito de una experiencia corresponde inversamente al número de personas con las que estamos obligados a compartirla. En el afán de legitimar, singularizar y privatizar nuestras experiencias de viaje, cambiamos el proverbial infierno de otras personas por el infierno de intentar en vano evitar a otras personas. Es una forma terriblemente genial de viajar, y cuando digo genial me refiero a frío, y cuando digo frío me refiero a desagradable.
Claro, ciertos lugares son tan extraordinarios que les perdonamos sus hordas de gente. Ningún viajero podría honestamente descartar como trampas para turistas a los guerreros de terracota de Xi’an, Machu Picchu, el Taj Mahal, o el Museo Británico. Pero cuando se trata de elegir qué otros sitios visitar, dónde cenar, o qué espectáculo ver esa noche, nos salimos de nuestro camino para dejar atrás el hoi polloi. La exclusividad amenaza con convertirse en un fin en sí mismo, en el que basamos nuestros itinerarios no en lo que realmente vale la pena ver, sino en lo que no son otros americanos.
Durante la mayor parte de mi vida, creí que el viaje independiente era la única ruta hacia el verdadero material sin filtrar. Evité las experiencias de grupo como la peste, huyendo de los cruceros, los luaus, los espectáculos con cena y, sobre todo, todo lo que incorporara la palabra tour: paseos en carruaje, paseos a pie, paseos en bicicleta tándem de ocho plazas, paseos en góndola, paseos en barco-puerto, paseos en puerto, paseos en puerto al atardecer, paseos con fantasmas, paseos en follaje… A mí me parecieron todos tontos y artificiales. ¿Por qué planearía realmente poner a otras personas entre yo y lo que vendría a ver?
Mi error. Desde que me engatusaron para que hiciera lo que resultó ser una brillante caminata por Londres a través de Hampstead Heath, he ganado algunos de mis mejores recuerdos de viaje al ser arreado por un grupo de desconocidos: en un Big Onion Walking Tour por la Nueva York irlandesa; en una caminata de 20 personas por la naturaleza en la selva malaya; en un paseo del Servicio de Parques Nacionales por el Barrio Francés de Nueva Orleans bajo la tutela de un erudito guardabosques con un sombrero gracioso. Me llamó la atención que los viajeros independientes, tan firmes en ver el mundo en sus propios términos, tienden a no hacer cola para escuchar a la gente que sabe cosas, y por lo tanto tienden a no aprender sobre, digamos, la Gran Inundación de Melaza de Boston de 1919. En serio, busquen eso en Google. Viví en Boston por años, pero la primera vez que escuché este pegajoso y surrealista episodio fue en un barco de Boston Duck Tours con mi sobrino.
Ser un turista puede darte acceso a experiencias que no tendrías de otra manera: experiencias que no son tanto exclusivas como inclusivas, sacando su atractivo de la compañía de otras personas. Los viajes independientes pueden ofrecer la tentadora posibilidad de desaparecer en un lugar, sin nombre, y actuar como el nativo alardeado, pero eso rara vez da resultado. Viajando solo por la India, siempre esperaba que algún comerciante local o un asambleísta del templo me invitara a casa para hacer chai y divulgar todos los secretos de la cultura. Nunca sucedió. El año pasado una pareja que conozco hizo un viaje de estudios a Rajastán con una docena de americanos; cada día compartían té o una comida casera con los rajastaníes, con los que todavía se escriben. Si eso es «turístico», que alguien me ponga una Nikon en el cuello.
Los viajeros presumidos descartarían instintivamente un lugar como Bukhara como un lugar de alimentación para el ganado turístico. Todas las guías de Nueva Delhi recomiendan este bullicioso restaurante de kebab, por lo que siempre está lleno hasta los topes. Grupos enteros de turistas pasan por Bujara cada noche, y adivinen qué: están comiendo mucho mejor que ustedes esta noche. Los kebabs de pollo y cordero son fácilmente los mejores que he probado (y ni una palabra a mi suegra iraní). Después de una visita, Bukhara llegó a la cima de mi lista de «Realmente es», como en «No, no, realmente es así de bueno». Me reí y pensé en mi viejo amigo Alex mientras escudriñaba las especialidades de la casa: la bandeja «presidencial» y la bandeja «Chelsea», la primera nombrada en honor al némesis del cannoli del North End de Alex, que cenó aquí durante una visita de estado a la India en 2000. A juzgar por las proporciones de sus platos homónimos, Bill y Chelsea Clinton no sólo tomaron una aldea, sino que devoraron la mayor parte de su ganado. Sin embargo, la multitud en Bujara está tan consumida por la diversión que uno puede imaginarse a los Clinton apenas haciendo un alboroto. Los británicos de luna de miel, los grupos de ancianos de Sarasota, los hombres de negocios kuwaitíes, los clanes indios con niños pequeños, todos se divierten mucho. Y en la marca final de un orgulloso lugar turístico, hasta el último cliente lleva un babero de guinga.
El problema con el término «turismo» es que se aplica ampliamente a… y condena un montón de cosas que son simplemente culpables de ser populares entre los extranjeros. El directorio de huéspedes de cuero del Ritz-Carlton de Nueva Orleans recomienda una noche en el Vaughan’s Lounge con Kermit Ruffins & the Barbecue Swingers. Si yo fuera un directorio de huéspedes de hotel, también lo haría: Los jueves de Ruffins en Vaughan’s son incendiarios, y favoritos incluso entre los locales. En Reykjavík, Islandia, la tienda de Islandia es exactamente lo que se esperaría de un emporio turístico patrocinado por el Estado, lleno de muñecos frailecillos de recuerdo, figuritas vikingas fundidas y suéteres de lana muy caros para tu padre. También venden las discografías completas de Björk, Sigur Rós, y los Sugarcubes. Así que..: ¿Björk es «turístico»? ¿Kermit Ruffins? No. La respuesta es no.
Teniendo en cuenta que sólo el 28 por ciento de los estadounidenses tienen pasaporte, tienes que dárselo a cualquiera que salga de casa en primer lugar, sin importar la frecuencia con la que aparezcan en tus fotos del Pont Neuf. En lugar de resentir a sus compatriotas por la audacia de elegir el mismo lugar de vacaciones que usted, ¿por qué no se quita el sombrero ante ellos por haber encontrado el camino hasta allí? En cuanto a los viajeros cínicos, se puede decir que pueden aprender, o volver a aprender, algo del «turista» de ojos abiertos, de la sensación de maravilla y alegría absoluta que trae a esos momentos en la cima de la Torre Eiffel, la cima del Ciclón, el borde del Gran Cañón que todos los viajeros, no importa lo cansados que estén, anhelan. Esto implica rendirse a la inherente incomodidad de ser un extraño en una tierra extranjera, y al mismo tiempo perderse a sí mismo y la conciencia de sí mismo. Significa dejar ir la sospecha, bajar las defensas, y permitir una respuesta genuina, incluso si esa respuesta es simplemente «Wow». Significa disfrutar de un paseo en carruaje por el Central Park o un paseo por Londres o un crucero al atardecer por la bahía de San Francisco sin dudar en hacerlo. Significa finalmente callar, o ignorar, esa molesta voz interior que pregunta: ¿Me atrevo a comer un melocotón? ¿O los melocotones son demasiado… turísticos?